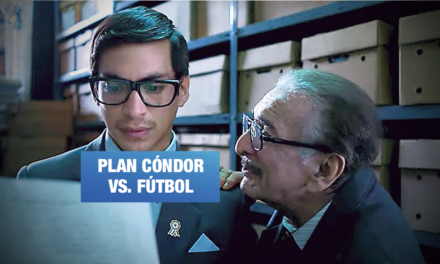Por Carlos Mejía
Foto: Juan Zapata
Desde los años 90, las élites políticas y económicas del país asumieron el programa neoliberal como la respuesta a todos los males existentes.
Básicamente se trataba de reducir el Estado en todos los espacios y roles que había detentado desde los años 70. Fujimori representa una contrareforma al modelo anterior que trato de construir Velasco. Así pasamos de las privatizaciones de numerosas empresas públicas al retiro de la presencia estatal en áreas claves como salud, educación y trabajo.
En el mundo del trabajo esto supuso la más amplia desregulación marcada por la inestabilidad laboral absoluta, debilitamiento de los pactos colectivos y hostilización a los sindicatos.
La promesa neoliberal era un país de empresarios exitosos que no necesitan del Estado para desarrollar sus negocios. Sin burocracia ni intervención estatal, tampoco habría corrupción, prometieron los ideólogos neoliberales como Hernando de Soto.
La desigualdad social iba a paliarse con el crecimiento económico y el inevitable “chorreo”. No había que hacer nada más que dejar a las misteriosas fuerzas del mercado libre.
Ha pasado más de un cuarto de siglo desde entonces. Y más que un “estado mínimo” lo que tenemos es un Estado hipertrofiado, con un ministerio de economía y finanzas todopoderoso que distribuye el presupuesto a las demás carteras según sus particulares criterios.
El poder adquisitivo de diversas capas de trabajadores asalariados es sustancialmente menor que hace 30 años atrás. Hemos convertido una incipiente estructura industrial en un campo de centros comerciales y nuestros jóvenes son enrolados en diversos servicios de delivery para laborar en la más absoluta precariedad.
Como ha señalado con acierto Germán Alarco, la desigualdad no sólo es una presencia constante en nuestra sociedad, sino que además no conocemos su real dimensión, pues los instrumentos diseñados para medirla como la ENAHO no logran alcanzar a las familias realmente millonarias de este país.
Las políticas neoliberales han logrado con éxito la destrucción sistemática de la capacidad estatal para administrar con algo de eficacia los problemas del país. Realmente, no hay Estado en el Perú. Tenemos tal vez algunas “islas” más o menos eficientes por algún tiempo, en algún rincón de un par de ministerios. Pero una institucionalidad estatal de carácter nacional es una promesa aún incumplida en los 200 años de existencia de nuestra república.
La presencia de un Estado puede medirse por su capacidad de prever problemas en diferentes niveles. Una fábrica que se incendia y a dónde la inspección laboral nunca ha llegado, enfermedades erradicadas que regresan por descuidos en la prevención, pueblos arrasados por lluvias y ciudadanos pobres que mueren o quedan en una miseria mayor, cuando dichas desgracias eran completamente previsibles y evitables; todos estos ejemplos reales son pruebas de la crisis del Estado peruano producto de 29 años de neoliberalismo.
Pero, poco le importa a las élites políticas y económicas del país, pues la ausencia de un Estado perjudica principalmente a los más pobres que estarán a merced de cualquier desastre, enfermedad o de los poderosos del mercado y el dinero.
Para que todo este andamiaje funcione, las élites políticas y económicas del modelo neoliberal apostaron en los años 90, a la pasividad de los sectores populares. La apatía ciudadana era un requisito fundamental para el éxito del modelo. El “ruido político” ha sido visto como un problema para todos los gobiernos desde entonces. Pero ¿cómo imaginar una democracia sin ruido? Es decir, sin la participación activa de los ciudadanos.
Y eso es lo que se necesita ahora. Más ruido, para que los gobernantes recuerden que su principal deber es proteger a los más débiles y no contentar a los más ricos.